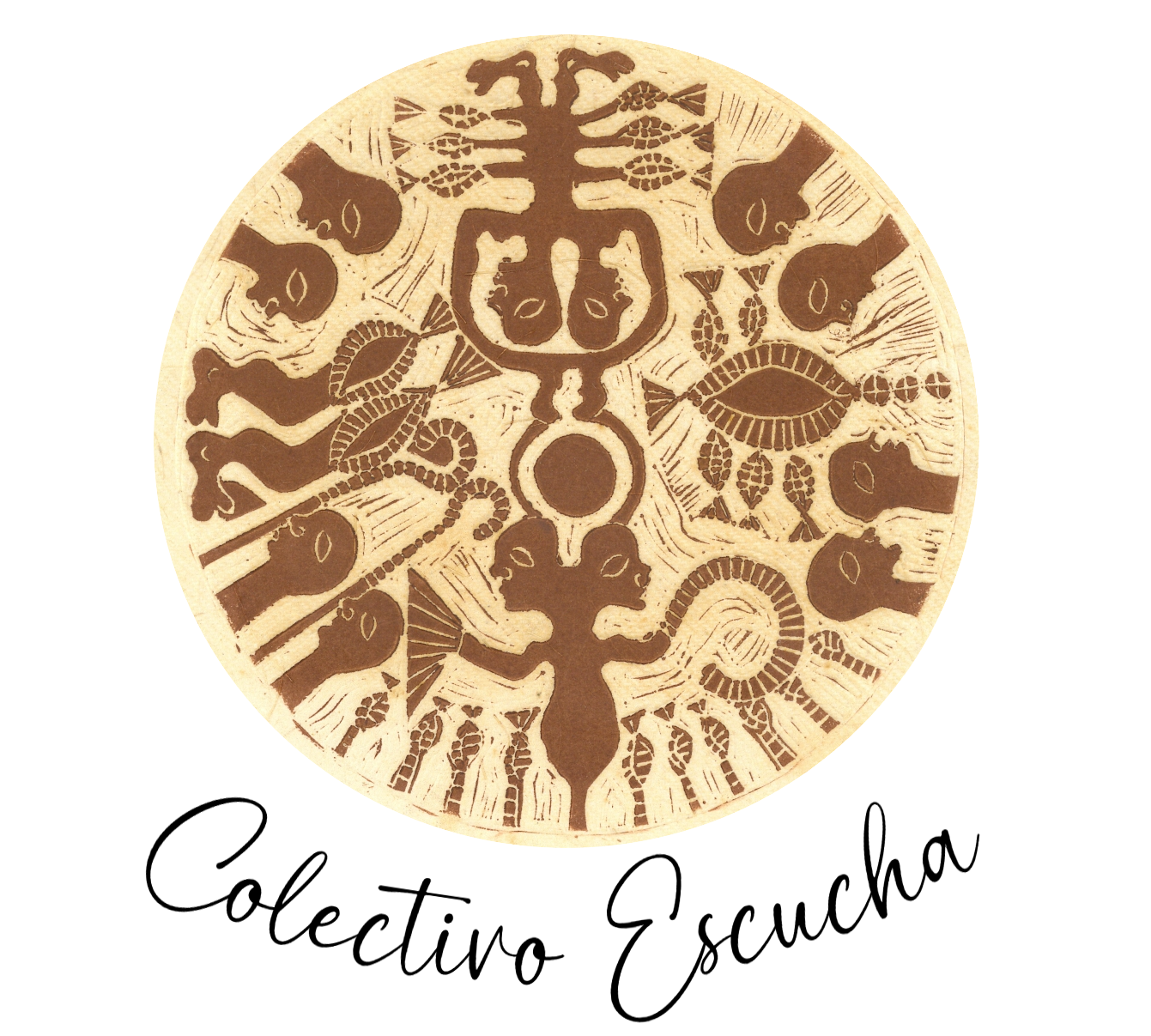Ruben Goldberg, Lazos Institución psicoanalítica de La Plata.
Un niño de 5 años, está sentado en el jardín de infantes, con un libro en la mano. Está leyendo, algo inusual porque los niños a esa edad aún no saben leer. Pero a él le han enseñado sus hermanas mayores que además lo colmaban de todo tipo de atenciones.
La maestra le pregunta: ¿estás jugando con el librito? él responde: estoy leyendo. La maestra se ríe y pregunta: ¿qué dice acá? El niño lee de corrido lo que le señala y la maestra pega un grito. ¡Ahh..sabés leer!!!, vamos a dirección a decirle a la Directora. Lo lleva de la mano, casi corriendo, él recuerda que se asustó por el grito, sabía que a Dirección iban los chicos que se portaban mal, pero a su vez no sabía si estar contento.
Recuerda el trayecto vertiginoso, de la mano de la maestra hacia Dirección, pero el recuerdo finaliza antes de franquear la puerta, como una película interrumpida cuyo final podría ser una cosa o lo contrario.
45 años después, cuando lo relata en su análisis, dice con cierta emoción: No sabía si estaba bien o estaba mal.
Había llegado a análisis unos años antes, cuando murió su socio quien le decía qué hacer ante cada duda obsesiva constante que se le presentaba.
No se si está bien o está mal, fue el significante – excluido – que enredó su vida. Formulado de muchas otras maneras, fue la deriva metonímica en la que transcurrió su análisis hasta que al final se produce la sustitución con ese recuerdo infantil.
¿No les parece patético el hecho de que aquel niño que fuimos, quede siderado por una “equivocación” del inconsciente a partir de la cual, vamos a repetir como desdichados ese gesto insensato que parasita nuestras vidas?
Eso es el fantasma, el amo de nuestra neurosis.
Cuando Lacan establece lo que llama: Los fundamentos del psicoanálisis: – el inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición – el fantasma no figura entre ellos. No había propuesto – hasta el Seminario XIV – al fantasma como axioma. Esto es un cambio enorme porque ahora va a estar esa verdad, puesta al principio de los principios, ese axioma del que parte, como desde un punto de capitón, la red en que se enredará el sujeto.
El fantasma no podría ser un quinto concepto fundamental porque ahora el inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición están articulados en el fantasma mismo.
El fantasma se extenderá desde ese axioma, desde sus fundamentos – podríamos adelantar desde el inconsciente real – se va a extender llegando a lo preconsciente e incluso a lo que el sujeto cree saber de “sí mismo”, ese va a ser su entramado simbólico.
Ya en el Seminario V Lacan había dicho que el fantasma es una especie de guión, de historia, de argumento, organizado como un sueño, en cierta parte del inconsciente, al que la función del significante le da su insistencia y su consistencia. Pero al proponerlo unos años después como axioma, ya no está en cierta parte del inconsciente.
Ahora bien, los fundamentos del fantasma le dan al sujeto un “ser”; desde ese ombligo, un deseo “transformado” al modo de la elaboración onírica, comanda la vida del sujeto, le da letra a su discurso, y engendra sus síntomas. El sujeto vive en los estrechos límites de su fantasma y el inconsciente está presente todo el tiempo.
Lo que llamamos con Lacan fantasma ahora podemos pensarlo como la estructura del sujeto, la forma en que se armó o se organizó su constelación simbólica.
El fin de análisis es una operación sobre el fantasma mismo y eso es lo que va a “arrastrar” al inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición.
Podemos pensar los fundamentos del fantasma en plural, formando el fantasma fundamental y ubicarlos en lo que Lacan llama el enjambre.
Un conjunto de significantes paradójicamente aislados, S1 que no entran en comercio asociativo con el resto del tejido simbólico, pero son significantes, podríamos decir que “casi” significan algo aunque estén excluidos del resto de la cadena simbólica.
Los situamos en el llamado inconsciente real porque podemos decir que el enjambre no está estructurado como un lenguaje verbal, es más, no está estructurado.
Es algo que quedó “realmente” excluido. Los fundamentos del fantasma aparecen – como lo muestra el ejemplo – al modo de un pensamiento interrumpido, una impresión cruda que queda en imágenes, más cerca de un pensamiento alucinatorio podríamos decir.
Un conjunto de S1 que – todavía – no significan nada, están en reserva, tendrían que entrar en la cadena para significar algo pero están excluidos de esa posibilidad asociativa. Funcionan como una memoria de goce, la compulsión de repetición es en cierto sentido una compulsión a no asociar.
Los fundamentos del fantasma, ¿Son pensamientos, en el sentido que Freud le da a esos “Gedanken”? tal vez sí, pero pensamientos interrumpidos, al modo de los restos diurnos del sueño. Pensamientos que tal vez quedan en imágenes, más como un lenguaje alucinatorio que no puede desencadenarse. Algo incomprendido que quedó como una perplejidad, no alcanzó a ser pregunta. El fantasma fundamental tiene la estructura de un sueño que no puede ser soñado.
Algo quedó interrumpido, como los restos diurnos, pero no va a articularse fácilmente en un sueño que lo encadene y lo desencadene.
Freud dice que los restos diurnos penetran en gran número en el sueño obligándole a continuar la labor diurna. Continuar la labor diurna porque los restos diurnos son efectos de un encuentro – muchas veces una imagen visual – que provoca algo así como un pensamiento interrumpido. Eso queda en reserva, aislado, hasta que se inicia la elaboración onírica que lo encadena y a partir de allí, el sueño propiamente dicho lo desencadena.
Podríamos decir que estos S1 excluidos forman el llamado inconsciente real. En principio no están estructurados, no forman una estructura, están “realmente” aislados y no alcanzaron el estatuto de un lenguaje verbal. O sea no pertenecen a lo que llamamos el inconsciente estructurado como un lenguaje.
Mientras no sean alcanzados no cesan de no inscribirse. En el ejemplo, lo que pudo decirse al final: no se si está bien o está mal es lo que funcionaba como memoria de goce. Antes permaneció como recuerdo olvidado de algo incomprendido, permanece en imágenes, a la manera de lo que Freud llama las huellas mnésicas del trauma.
El análisis apunta al funcionamiento primario, en cierto modo empuja a algo como la elaboración onírica que permite articularlo y por eso al final se logra desencadenar ese sueño.
Freud también llama Gedanken a otros pensamientos que podemos ubicar no en este inconsciente real sino en el estructurado como un lenguaje.
Por ejemplo: Isabel de R al final confiesa que al morir su hermana, pensó: “ahora mi cuñado está libre y podrá hacerme su esposa” pero rechazó violentamente ese pensamiento que después retornaría en esas penosas transformaciones secundarias que son los síntomas. Eso pertenece al inconsciente estructurado como un lenguaje.
Lo que Freud llama Gedanken, para referirse a pensamientos inconscientes, son también pensamientos pero, que podríamos llamar “completos”, de algún modo fueron pensados y rechazados. Isabel lo que rechazó era un pensamiento conocido incluso inocente: casarse con el cuñado, formar una familia decente, aunque lo que está excluido es lo sexual, su deseo por el cuñado, lo sexual que al final va a ser lo que talla de una manera o de otra en lo excluido.
Cuando se produce una interpretación, podemos ver que lo que aparece es de distinto calibre en relación al inconsciente, podemos preguntarnos cada vez la relación con lo que hoy llamamos el inconsciente real o con el estructurado como un lenguaje.
La gran mayoría de las interpretaciones que se producen en un análisis son de ideas que tienen un pie en lo preconsciente, cosa que podemos ver en la clínica de todos los días, como en el sueño de Irma o incluso en Signorelli – eran ideas conocidas por Freud – también lo vemos en Isabel.
Pertenecen no al llamado inconsciente real sinó al estructurado como un lenguaje, son interpretaciones, implican un cambio de registro pero tienen un co-relato en lo preconsciente.
¿Cómo pensar hoy el inconsciente, ahora “el nuestro”?
En Lacan hay “Gedanken” y “Gedanken” hay inconsciente real e inconsciente estructurado como un lenguaje, él conserva ambos. Son – podríamos decir – dos formas de rechazar un pensamiento.
Lo realmente excluido que forma los fundamentos del fantasma – lo que no se puede decir – y lo que de esto pasa a través del inconsciente estructurado como un lenguaje, lo que se puede decir de lo que no se puede decir.
Héctor López dice que el análisis es una deriva metonímica constante. Porque durante el análisis hay sustituciones, hay metáforas, pero hay una sustitución que no se produce. Se repite – nos dice – porque algo no puede meterse en la cadena y en ese sentido todo el análisis es una resistencia contra el análisis mismo.
Podemos agregar que algo en el fantasma actuando como un monje negro, impide que la deriva vaya a alguna parte. Algo en el sentido de Etwas – antes de ser nombrado. En esa memoria, está lo que no se simboliza. En este “monje negro” vamos a situar los fundamentos del fantasma.
Cuando el análisis lo alcanza encontramos que “eso” estuvo casi dicho durante todo el análisis, el “padeciente” habló todo el tiempo de lo mismo pero sin poder hacer esa sustitución que lo “convierta” en pensamiento normal.
La compulsión a asociar – para no asociar – que parasita la vida del sujeto, parte de esos S1 que resisten la traducción en palabras, esos significantes operan como partículas elementales que comandan la deriva, y cuando son alcanzadas, se produce una reacción en cadena, una especie de fisión que rompe el fantasma, y reordena la constelación simbólica del sujeto.
La ¨verdadera¨ sustitución es la que al fin hace cesar la pregunta neurótica, al alcanzar ese punto de capitón se produce un reordenamiento brutal de la constelación simbólica.
Ya no hay nada para decir.
Cuando salga de esa sideración, lo que queda es el sinthome.
No se trata ahora del mismo sujeto, el sinthome no es lo que el sujeto va a hacer a partir de su fin de análisis, es lo que el análisis hizo con el sujeto, es el resto que queda de un análisis. Resto paradojal porque es el sujeto “mismo”.
Los finales de análisis nos muestran que hay una parte del inconsciente que no está estructurada como un lenguaje, sinó que está hecha de significantes excluidos del entramado simbólico, que permanecen al nivel de lo que podríamos llamar un lenguaje alucinatorio – como dijimos – a la manera de los restos diurnos de ese sueño que no se pudo soñar.
El fantasma entonces irradia y articula toda la vida del sujeto, desde lo real excluido, se extiende al inconsciente estructurado como un lenguaje y alcanza los límites de lo preconsciente, llegando incluso hasta lo que el sujeto cree saber de sí mismo. ¿Hay algo en el sujeto por fuera del fantasma además de la falta misma?
El fantasma fundamental no es algo más “profundo”, se trata de una ruptura, de algo que sucede “puertas adentro”.
Es decir habría una exclusión, una distinta estructuración en relación al significante en el inconsciente mismo.
¿Cómo es posible que ciertos significantes “realmente” aislados, comanden la vida del sujeto, le den letra, es decir determinen la dirección asociativa que impone el fantasma, establezcan sus sueños y sus síntomas?
¿Cuál es la articulación que puede pensarse, entre el llamado inconsciente real y el estructurado como un lenguaje?
Pueden enviar las respuestas a: rgoldberg@sion.com